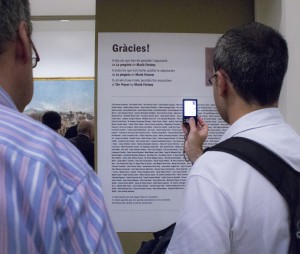Artur Ramon
Cuando acompaño a un amigo extranjero al Museu Nacional intento seguir un itinerario cronológico que le ayude a comprender la magnitud de las colecciones ordenadamente. Empiezo por la sección de arte románico y su “Capilla Sixtina”, el mal llamado Pantocrátor del Maestro de Taüll. Un pantocrátor es la imagen de Dios padre de medio cuerpo, como la representa Cimabue y aparece en los mosaicos bizantinos artúricos de la catedral de Monreale. En realidad, el Cristo de Taüll es una Maiestas Domini, ya que representa al Cristo en majestad dentro de una mandorla o almendra mística. Se impone la fuerza de esta imagen, los ojos de Cristo que, sentado en el trono, todo lo mira y todo lo juzga.
Pensamos en el pobre infeliz del siglo XII que veía tantas imágenes en toda su vida como nosotros en una hora, y queda absolutamente anestesiado ante esta imagen imponente. Un Gran Hermano medieval, un ojo monstruosamente grande que todo lo capta y vigila, como en la novela 1984 de George Orwell. Si lo girásemos hacia la derecha –actualmente podemos hacerlo mediante el tratamiento de la imagen– obtendríamos un ojo enorme, una representación no muy alejada del ojo de Magritte. De hecho, en la pintura mural románica la idea del ojo está muy presente en los dos sentidos: conceptual y formal, abstracto y concreto. El ojo es la forma de la almendra de la mandorla, pero también se multiplica en las alas de los animales que simbolizan a los profetas de Taüll y de los querubines del ábside de Santa Maria d’Àneu.

Ábside de Sant Climent de Taüll, Maestro de Taüll, hacia 1123
Es un ejercicio de líneas puras y colores primarios, una reflexión sobre la simetría con detalles extraídos del mundo natural –las sandalias de pescador que lleva Cristo– o de la imaginación, con monstruos alados con múltiples ojos. No es extraño que este repertorio de imágenes procedentes de un mundo remoto gustase tanto a los artistas de las vanguardias, que iban al museo como quien va al mercado a buscar alimentos; después los cocinaban a fuego lento en los talleres. A través de Taüll entendemos algunas obras de Picabia, y sin el eco icónico de la pintura mural del valle de Boí, Picasso nunca habría podido construir Les demoiselles d’Avignon, el cuadro que cambió el destino de la pintura en el siglo XX.
Ego sum lux mundi (“Yo soy la luz del mundo”), reza la leyenda en el libro que Cristo sostiene en sus manos y nos muestra. En el albor del arte medieval el texto ayuda a la imagen. La misma inscripción aparece en el libro que sostiene el niño sentado en el regazo-cátedra de su madre en una de las tallas marianas más bellas del museo: la Virgen de Ger. Me fijo en sus ojos de pez, el drapeado del manto, todavía con ecos de los relieves paleocristianos, y el pequeño cojín sobre el que se sienta. También podemos intuir lo que no vemos: las dos coronas plateadas que cubrían las cabezas de la Madre y el Niño y que la codicia humana se apropió dejándolos desprotegidos y ridículos, como si llevasen cintas con las que los tenistas se sujetan el pelo. Se trata de la Maiestas Mariae, una tipología de culto todavía hoy presente en nuestros santuarios, desde Montserrat hasta Núria.

Virgen de Ger, Anónimo, Segunda mitad del siglo XII
La Majestad Batlló es una de las obras supremas de la escultura medieval. No puedo dejar de mirar su rostro bondadoso y los cabellos tan bien tratados, simétricos, perfectos, los colores del vestido, el cinturón que marca el vientre prominente… La barba es un prodigio de virtuosismo técnico, y la cenefa de la cruz aún tiene ecos musulmanes. No hay nada oscuro ni dramático en esta imagen, que contrasta con los crucifijos posteriores que fusionan la anatomía atlética del cuerpo masculino con el pathos del hombre abandonado por su padre, Dios. Aquí no. La cruz no es el elemento del martirio sino el trono donde descansa este buen hombre. Y no contempla a Dios preguntándole por qué lo ha abandonado, sino que tiene la mirada absorta que va de aquí y allá del tiempo.

Majestad Batlló, Anónimo, mediados del siglo XII
Recorro las salas de románico del museo y me encuentro con detalles extraordinarios. Me percato que los frontales de altar son los embriones de los retablos, donde aparecen una imagen y cuatro escenas, una síntesis visual que llega muy claramente a los fieles. También veo que en las pinturas románicas los santos nunca tocan con las manos los textos sagrados y los protegen con un trozo de tela.

Frontal de altar de La Seu d’Urgell o de los Apóstoles, Taller de la Seu d’Urgell, Segundo cuarto del siglo XII
Siempre me ha sorprendido el desequilibrio que existe entre las colecciones que alberga el Museu Nacional d’Art de Catalunya y la poca repercusión que tiene entre nosotros. Conozco a muchas personas que no lo han visto más que en lejanas salidas escolares, y cuando un amigo extranjero nos visita siempre pensamos en otros museos que llevan el nombre de la “santísima trinidad” del arte moderno –Picasso-Miró-Dalí– antes de llevarlo al MNAC. Diferentes causas explican este hecho, y posiblemente todas convergen en que hemos convertido nuestro museo en tópico, es decir, un argumento que de tanto repetirlo, se ha convertido en un lugar común. Hay que romper el tópico y el prejuicio, las barreras psicológicas que nos impiden disfrutar de la mejor colección de arte medieval del mundo, notable en el Renacimiento y el Barroco y excelente en arte moderno.
El hilo conductor de nuestro museo, el guion, es la historia misma del arte catalán, pero desde la muerte de Jaume Huguet (1492) hasta el nacimiento del modernismo (1890) hay cuatro siglos de desierto. Nuestro mejor pintor del siglo XVII, Antoni Viladomat, ocuparía un lugar nada destacado en los mejores centros de producción de su tiempo, Madrid y Sevilla, donde trabajaron maestros de la talla de Velázquez, Cano, Zurbarán o Murillo; unos artistas que el Museu Nacional tiene representados, poco, gracias a la adquisición de gran parte de la colección Gil Babot en 1942.
Nuestro museo no es fruto del espolio ni proviene de las colecciones reales, sino que nace de dos voluntades. En primer lugar, la protección del patrimonio, que condujo a la Junta de Museos a salvar las pinturas murales románicas a primeros del 1900; sin esa intervención, tendríamos que ir a ver estas obras a cualquier ciudad norteamericana, como ocurre con el claustro de Cuixà, cerca del Hudson neoyorquino. En segundo lugar, hay que mencionar a la sociedad civil, de la que ahora se habla tanto pero que hace cien años ya existía y era mucho más prescriptora del arte y del museo que la actual. Solo un ejemplo: La vicaría de Fortuny fue adquirida por suscripción popular y se pagaron por ella 300.000 pesetas en 1920; una suma inmensamente más importante que los 45.000 euros que costó el dibujo del propio Fortuny La plegaria, donado al museo mediante una campaña de micromecenazgo en 2013.
Si cruzamos el vestíbulo del museo y pasamos al otro lado entramos en las galerías dedicadas al arte gótico. Abandonamos un mundo y nos introducimos en otro. Ya no hay una iglesia única sino varias, y el frontal de altar se ha convertido en retablo. El pintor es como un montador de cine: tiene poco espacio para decir muchas cosas. El santo está representado en la tabla central y los laterales se reservan para las historias de sus vidas. Culmina en la parte de arriba con el pináculo, donde se representa el calvario y abajo está la predela, una secuencia de pequeñas tablas con imágenes de santos como los fotogramas de una película. Si nos acercamos descubriremos historias extraordinarias, algunas vinculadas a los martirios que tuvieron que soportar estos superhéroes místicos y otras más convencionales, de la historia sagrada más elemental. La diferencia entre el hombre del siglo XII y nosotros es que él captaba el mensaje moralizante que hay detrás de las imágenes, y el hombre actual no sabe nada de ellas, le llegan las imágenes y no comprende los contenidos, la iconografía; por eso parecen vacías, erosionadas del sentido con que se crearon.
Hay una dualidad sensual entre el horror y la belleza. El pintor es un hombre que en toda su vida ve tantas imágenes como nosotros en un día, pero algunas aterradoras, que nosotros no hemos visto nunca. Fijémonos en el Retablo de santa Bárbara, donde Gonçal Peris nos presenta a la santa con cabellos de oro y piel nacarada que contrasta con la brutalidad de los verdugos, que tienen los mismos ojos espantados del caballo. Miramos el retablo de San Miguel, martirio de santa Eulalia y santa Catalina, de Bernat Martorell, nuestro mejor pintor del gótico internacional. En la tabla de santa Eulalia hay compasión por los verdugos, uno de ellos cierra los ojos para no ver lo que está haciendo, martirizar a una joven que fue bella; a veces Martorell juega con nosotros y busca analogías visuales, como la cola de látigo detrás de la nuca de santa Eulalia, que se confunde con su cabello.
En otra tabla del mismo Martorell, Martirio de santa Eulalia, me llama la atención la manera como prolonga el lóbulo de la oreja de la santa de manera casi antinatural, como un caracolillo, y las herramientas del tormento, unas barras acabadas en garras de águila que recuerdan las piezas con las que antes se cerraban las tiendas.
Lluís Dalmau y su Virgen de los “Consellers”, obra maestra de nuestro gótico, es una isla en la historia de la pintura catalana. Una obra que se mira en el espejo de Van Eyck, como querían los comitentes: retratos fidedignos, ángeles cantores y paisajes flamencos bien diferenciados de los nuestros.
El artista que explica el tránsito del gótico al Renacimiento es Jaume Huguet. Sus retratos son psicológicos y nos habla de un lenguaje que conocemos, cercano al nuestro. Detrás de sus martirios siempre hay empatía con el sufrimiento humano. Lo mismo sucede si observamos el magnífico Martirio de san Bartolomé de José de Ribera, Lo Spagnoletto. Encontraremos pocos ejemplos parecidos de comunicación visual entre un santo torturado y nosotros, espectadores: los verdugos trabajan como los carniceros de un mercado napolitano, y los ojos inyectados en sangre del santo nos piden compasión. No es extraño que este cuadro inspirase un poema al romántico Théophile Gautier.
Artur Ramon
Este texto, basado en el libro Museu Nacional d’Art de Catalunya: un itinerario, corresponde a la primera parte del artículo publicado en la Revista del Foment, núm. 2.145, a quien agradecemos el permiso para reproducirlo en el blog. Pronto publicaremos la segunda parte.